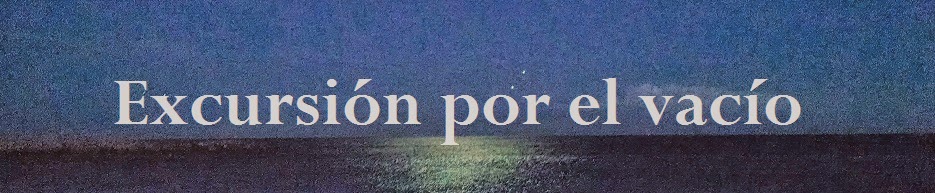El cielo era de un
opresivo color púrpura, y una luz mortecina se filtraba por las cortinas ajadas
de la habitación. Las nubes corrían por el horizonte, arrastradas por un viento
tibio. Su movimiento cambiaba la iluminación de la sala, creando una orquesta
de sombras que Árni observó durante un rato desde la cama. Se había quedado
absorto por la macabra danza que se creaba en el muro, donde unas siluetas
aniquilaban a otras, fundiéndose entre sí y derritiéndose a lo largo de los
garabatos que había grabados en las cuatro paredes de la habitación.
Esos garabatos
ya estaban allí cuando, sin preguntar a nadie, se acomodó en la casa, el noveno
piso de un viejo edificio sin cerrojos, en una recóndita calle del centro de la
ciudad. Los dibujos oscilaban, de forma aparentemente aleatoria, entre
elementos figurativos y borrones puramente abstractos. Alrededor de la ventana,
se presentaban unos trazos gruesos, que al observarse a cierta distancia,
creaban un tupido entresijo de hojas, tallos, cortezas y flores, lo que daba un
cierto aspecto exótico al carcomido marco de madera. Estos elaborados frescos
contrastaban con emborronados bosquejos, sucios y corridos, que parecían
arrastrarse hacia abajo por el tabique, como un proyecto de cuadro cuyo autor
nunca fue capaz de terminar, derrotado en una batalla en la que la frustración
había terminado ganando.
De nuevo, había acabado despertándose a una hora a la que la gran mayoría
de la gente comenzaba a marcharse a casa. Otra vez más, había vagado por las
calles, perdido, hasta que el Sol le había guiado a casa.